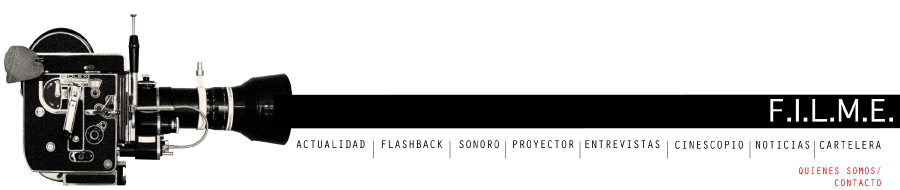por Jorge Ayala Blanco
El colonialismo omnívoro
En Tabú (2012), inspirado tercer largometraje del portugués de internacionalizado culto precoz a sus 40 años Miguel Gomes (La cara que mereces, 2004; Aquel querido mes de agosto, 2008), con guión suyo y de Mariana Ricardo, la hiperexigente anciana taciturna lisboense Aurora (Laura Soveral) agoniza cálidamente asistida de su leal sirvienta caboverdina Santa (Isabel Cardoso) y la pía vecina caritativa Pilar (Teresa Madruga) que se aprestan a cumplir su último deseo de traer ante ella al anciano Ventura (Henrique Espirito Santo), quien, a causa del deceso de la querida mujer, sólo puede evocar narrativamente la simbólica historia protagonizada por ambos en Mozambique, a la vera del Monte Tabú, durante el dominio colonial portugués en África, donde la joven e indómita cazadora infalible Aurora (Ana Moreira), casada por ruina paterna con un guapo aunque insatisfactorio terrateniente (Ivo Müller), es atraída por Ventura cuando joven (Carloto Cotta) y juntos, al interior de una doble prisión (la familiar, la colonial), viven un candente romance que desafía trágicamente al tabú del adulterio y se salda con el asesinato del privilegiado amigo roquero Mário (Manuel Mesquita), provocando la fuga despavorida del amante, antes de que la criminal Aurora dé a luz una bastarda.
El colonialismo omnívoro se estructura y desdobla en dos partes en espejo, cada una con su propio título y tesitura estilística, siendo la primera (Paraíso perdido) la melancólica historia del desgarramiento interno de los ancianos irrecuperables, tratada en un estilo arrebatado y moderno, y siendo la segunda (Paraíso) la lírica historia del desgarramiento externo de los jóvenes amantes, tratada en un añejo estilo pausado, tan invocativo cuan doloroso.
El colonialismo omnívoro genera a la vez un objeto cinefílico que homenajea tanto al cine mudo (apenas interrumpido por el “Tú serás mi baby” de Los Surf, cual residuo del mosaico músico-regionalista de Aquel querido mes de agosto), como a las viejas cintas aventureras africanas infrahollywoodenses, serie B o clase Z, de la RKO y la Republic; una novela rosa superestilizada y exotista con soñadores viejillos y viejillas añorantes por igual (“Si siempre me había considerado una persona feliz, la plenitud que encontré en sus brazos, me convirtió en la mujer más desdichada”) y esposas tremebundamente infieles, con impetuosas ganas de encarnar/perpetuar su drama romántico bajo mosquiteros (“Quién dice que el tiempo cura las heridas nunca amó como yo”), a lo bombástico Zweig-Ophüls redivivo (Carta de una enamorada, 1948); una fervorosa caminata neovanguardista a través del surco abierto por las segmentadas Historias extraordinarias (Mariano Llinás, 2008), la obra maestra del nuevo cine argentino a la que se le han robado su blanco/negro fabulescamente abstracto y su omnisciente narrador-guía y hasta su delirante mascota feroz (un león doméstico que se ha trocado en cocodrilo adoptivo); una clásica y henchida alabanza epinicio-pindárica a las hazañas de ciertos indomables atletas septuagenariamente gloriosos del rebelde Eros amenazado, y un relato semifantástico de recuerdos y fantasmas que cala hasta las profundidades del imaginario colectivo y su retorno maléfico al edén subvertido que nunca deja de emanar una íntima tristeza reaccionaria.
Y el colonialismo omnívoro va de un prólogo alegórico, en el que cierto melancólico explorador suicida se convierte en cocodrilo eternamente alucinado a los pies de su amada esposa difunta (porque “Por más distancias que recorras, por más días que pasen, de tu corazón no podrás escapar”), a un epílogo perentoria y proteicamente abismado en todas las desdichas, para hacer de esta cinta perfecta una variación sobre el tema central del Tabú de Murnau-Flaherty (1931): la imposibilidad de la dicha, porque aun en el paraíso terrenal existe el tabú y la irracionalidad socio-erótico-histórica que da freudiano sentido al principio mismo de Realidad (la fílmica, la otra), pues “Nunca pensé que, entre tantas cosas viles, mi mayor crimen sería enamorarme”.
[Este texto fue publicado en El Financiero]
18.12.13

Crítico de críticos, entre los críticos, para ellos y en contra de ellos, publica ahora todos los lunes y desde 1989 en El Financiero una crítica siamesa sobre el estado de las cosas en el mundo de los estrenos cinematográficos. Autor de tesoros bibliográficos (actualmente incluso electrónicos) a propósito de e....ver perfil