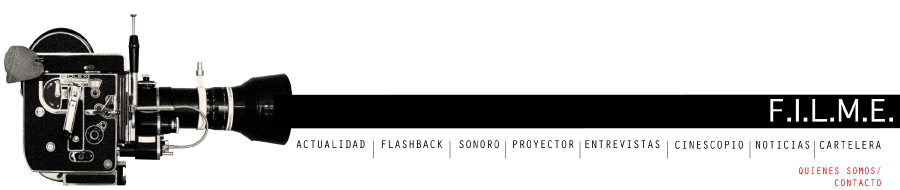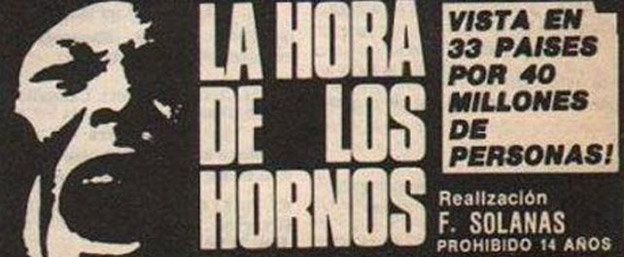
Hacia inicios de la década de los sesenta, uno de los países menos desarrollados en la industria cinematográfica de América Latina era Chile. Resulta por tanto una paradoja que ése haya sido el país donde se fraguó la posibilidad del Nuevo Cine Latinoamericano. Fue gracias a la tenacidad de un médico llamado Aldo Francia que construyó un cineclub, creó una escuela de cine y tuvo la visión de impulsar un festival de internacional que reunió a los directores de todo el continente:
El cineclub de Viña del Mar, dirigido por Aldo Francia, había tenido que luchar tenazmente para lograr reunir películas y cineastas, y en especial, para lograr la presencia de la delegación Cubana, ya que por acuerdo de la OEA, el gobierno de Chile, como todos los gobiernos de América Latina, a excepción de México, habían roto relaciones diplomáticas con la Habana. [1]
Así, podemos destacar que una de las primeras características del NCL fue el pugnar por una integración latinoamericana que trascendía las imposiciones imperialistas, al rechazar la exclusión de Cuba.
Ese primer festival de 1967 reunió a cineastas de Brasil, Argentina, Cuba, Perú, Uruguay, además de los chilenos. Los objetivos trazados apuntaban hacia la integración de las cinematografías por medio de la creación de festivales nacionales de promoción del cine latinoamericano, del compromiso con las realidades profundas del subcontinente, la incorporación de las identidades regionales, el establecimiento de redes entre las escuelas de cine, donde se estudiarían los pasados nacionales de nuestras cinematografías; en resumen, se planteó una necesidad de conocer y reconocer las cinematografías que surgían concomitantemente en la región. Para ello, deberían preguntarse colectivamente: ¿qué posibilidades de libertad artística poseían en sus respectivos territorios? Se pugnaba así por un modelo que trascendiera la vieja dicotomía en la que lo popular tuviera que carecer de facultades artísticas, y en la que lo artístico fuera un asunto elitista y excluyente con las clases trabajadoras. Los cineastas argentinos Octavio Getino y Fernando Solanas relatan:
Intelectuales y artistas han marchado comúnmente a la cola de las luchas populares, cuando no enfrentados a ellas (â¦) Por primera vez en América Latina aparecen organizaciones dispuestas a la utilización político-cultural del cine: en Chile, el partido socialista orientando y proporcionando a sus cuadros material cinematográfico revolucionario, en Argentina grupos revolucionarios peronistas o no peronistas interesados en lo mismo. [2]
Más adelante, Getino y Solanas apuntan: âCine panfleto, cine didáctico, cine informe, cine ensayo, cine testimonial, toda forma de expresión es válida y sería absurdo dictaminar normas estéticas de trabajo. Recibir del pueblo todo, proporcionarle lo mejor, o como diría el Che respetar al pueblo dándole calidadâ. [3]Es durante el festival de 1967 que reconocemos la posibilidad de una primera fundamentación estética; una pregunta obligada era ¿cómo retratar la realidad de nuestros pueblos sin falsearla? Se trataba, por principio, de reconocer una constante: la pobreza y el subdesarrollo de los países de la región, de darle rostro a los sin rostro, y de cinematografiar la vida de los pueblos a partir de sus creencias, pero también desde sus resistencias y luchas. El cineasta no podía ser un observador parcial, sino que se convertía en un militante con cámara, en vez de un fusil.
Las posibilidades de realización deberían convertirse en el principio y sello de la obra. Ya fuera basándose en la foto fija o en el filme sin audio como en el caso de Now (1965) de Santiago Álvarez. El porqué de la película estaba más en la intencionalidad y honestidad con los pueblos que eran representados, que en la búsqueda de una perfección ascéptica. Así lo describen de manera magistral Getino y Solanas:
El modelo de la obra perfecta de arte, del filme redondo, articulado según la métrica de la cultura burguesa y sus teóricos y críticos, ha servido en los países dependientes para inhibir al cineasta, sobre todo cuando éste pretendió levantar modelos semejantes en una realidad que no le ofrecía ni la cultura, ni la técnica, ni los elementos más primarios para conseguirlo.[4]
En 1968, un festival de cine documental realizado entre el 21 y 29 de septiembre en Mérida, Venezuela, tomó las bases que el festival de Viña de Mar había dejado un año atrás e hizo madurar al movimiento. Fue la presentación de filmes como La Hora de los hornos, considerado como manifiesto del Nuevo Cine Latinoamericano. Un año después, Viña del Mar 69 se anuncia como la fecha de la maduración del movimiento. Cineastas como Glauber Rocha, Julio García, Santiago Álvarez, Tomás Gutiérrez Alea, y el propio Aldo Francia, nutren las filas de un festival desbordante, al que muchos estudiantes de cine acuden para poder apreciar al nuevo fenómeno estético.
La conciencia de su urgencia, la acción para hacerla posible, el derrumbe de las ideologías que predican la mansedumbre, la asimilación o la conciliación, han dado a los cineastas latinoamericanos la oportunidad, no ya de convertir su arte en arma de liberación, sino en muchos casos protagonizarla como parte de sus vanguardias revolucionarias. (â¦) nuestros sueños no tenían límites, nuestra aspiración era la revolución total, nuestro espíritu estallaba en utopías; el triunfo revolucionario parecía estar a1 alcance de la mano. (â¦) En el 67 y en el 69 los festivales se realizaron en Viña del Mar, pero las discusiones comenzaron en las calles de Santiago, continuando hasta altas horas de la noche en la ciudad jardín, prosiguiendo hasta la madrugada por las laberínticas callejuelas de los cerros de Valparaiso.[5]
Aldo Francia fue el artífice de un evento que logró reunir a los realizadores de todo el continente. Gracias a los festivales muchos directores pudieron franquear las barreras de lo nacional y sus FILMES dialogaron y se identificaron con otros. De pronto, lo que había tenido sentido para alguien en algún sitio fue reconocido como una realidad colectiva. Fue la época en que el Cinema Novo de Brasil, el Cine Junto al pueblo de Sanjinés, El Cine Imperfecto de García Espinoza⦠pudieron conocerse y dialectizarse. Pocos años después, el Nuevo Cine Latinoamericano enfrentaría una fase de resistencia, ante el acoso de los cineastas por los gobiernos golpistas impuestos desde la CIA en todo el Cono Sur. Y esta terrible y fascinante historia, continuaráâ¦12.01.12
________________________________________
[1] Miguel Littin, âDiscurso Inaugural de Miguel Littinâ, en: Nuevo Cine Latinoamericano en Viña del Mar, Aldo Francia, Chile, Ediciones Chile América, 1990, p. 20. [2] Octavio Getino y Fernando Solanas, âHacia un tercer cine. Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundoâ en: Hojas de Cine. Testimonios y documentos del Nuevo Cine Latinoamericano. México, UAM, 1988, pp. 43 y 44.
[3] Ibidem, p. 48.
[4] Ibidem, p.49.[5] Miguel Littin, Op. Cit., p. 31.

@Tuittiritero
Textoservidor. Lic. en Técnicas de la alusión con especialidad en Historia de lo no verÃdico. UNAM generación XY. Editor en Jefe y cofundador de la revista F.I.L.M.E. Fabricante de words, Times New Roman, 12 puntos. Es....ver perfil