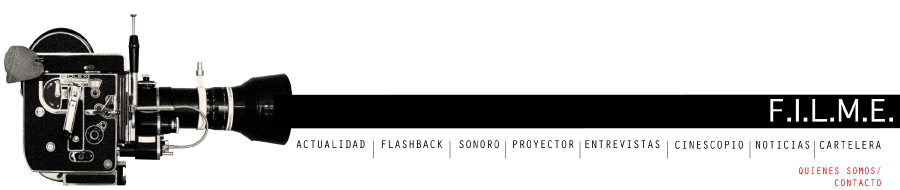por Joaquin Salvador Escobedo
Sin duda el tema de la revolución mexicana no es de fácil exposición, tanto para mexicanos como para extranjeros, y ha quedado demostrado en la historia del cine, sin embargo con Campanas rojas (Bondarchuck, 1982) también queda patente la posibilidad de poder acercarse con inteligencia cinematográfica a ese momento histórico.
La muerte de Emiliano Zapata, sucedida el 10 de abril de 1919, no ha parado de traer todo tipo de consecuencias en el orden social, político y cultural del país. Su asesinato no lo mató, sólo alentó en el personaje una vida diferente, pero siempre dentro de la lucha social y con los condenados de la tierra. "Miliano", como le decían los que le querían, está tan vivo como sus verdugos lo creyeron muerto.
Para darse cuenta de esto basta ver una película de la que poco se sabe: Campanas rojas del realizador ruso Serguei Bondarchuck, estrenada el 1º de enero de 1983, coproducida por México, la URSS, e Italia, con actores de las mismas nacionalidades que las producciones, un largometraje de aproximadamente 135 minutos, que comparada con lo tristemente realizado por Elia Kazán (¡Viva Zapata!, 1953), Gregorio Cazals y Antonio Aguilar (Emiliano Zapata, 1970) y Alfonso Arau (Zapata: el sueño del héroe, 2004), entre otros lamentables filmes en torno, resulta un film tan bueno como los facturados por Fernando de Fuentes (El compadre Mendoza de 1933 o Vámonos con Pancho Villa de 1935).
Campanas rojas tiene como propósito mostrar en diferentes planos el movimiento revolucionario mexicano de 1910 a través de las batallas emblemáticas que marcaron a los dos sectores populares del movimiento, el zapatismo en el centro-sur del país, y el villismo en el norte. Por un lado, la batalla de Cuautla en la que los zapatistas con escasos recursos bélicos derrotaron al hasta entonces invencible batallón federal llamado “El quinto de oro”; y por otro, la batalla de Torreón, que definió el poder político-militar de los villistas en el norte. Ambas acciones militares, fueron de gran trascendencia en el desarrollo de la lucha revolucionaria porque motivaron a ambos ejércitos a reconocer su poder con base en la disciplina, el orden, la planeación, la convicción, la resistencia, la creatividad, y otros factores de carácter simbólico propios de la cultura indígena y campesina.
El film recrea ambas batallas con la sobriedad y credibilidad necesarias para transmitir la angustia y la tragedia que suscitó en sus protagonistas, además del importantísimo papel del periodista norteamericano John Reed (1887-1920), que documentó como corresponsal de guerra los acontecimientos revolucionarios del norte, dando una visión más real y comprometida que los periodistas pagados por los sectores oligarcas y gubernamentales. La experiencia revolucionaria de Reed lo llevó a escribir el libro México insurgente, de siempre incesante relectura.
Entre las atribuciones positivas de Campana rojas encontramos el hecho de que no rinde culto a los actores que representan a los protagonistas de la película (Zapata, Villa, Reed) –éstos sólo están para demostrar que los acontecimientos y el movimiento mismo lo forjaron los combatientes y las ideas que motivaron su férrea lucha–, el uso constante de largos planosecuencias y de planos abiertos, que hacen que la historia tenga al espectador en permanente expectativa e interesado en lo que a podría presentarse, además de ser un film con muchos elementos cinematográficos propios del western, aunque también pone en juego las técnicas de cine que Eisenstein planteó como necesarias para lograr una película armónica, es decir la exposición coordinada y orgánica del tema, contenido, trama y acción.
La película culmina con otro tipo de levantamiento, el de los muertos en batalla, animados por el repicar de las campanas y vueltos al combate simbólicamente, puestos en escena por una larga caminata sobre un río que no parece tener fin, así como la lucha social. Valdrá la pena visitarla, verán que algo tengo de razón.
08.04.12

@FilmeMagazine
La letra encarnada de la esencia de F.I.L.M.E., y en ocasiones, el capataz del consejo editorial.....ver perfil