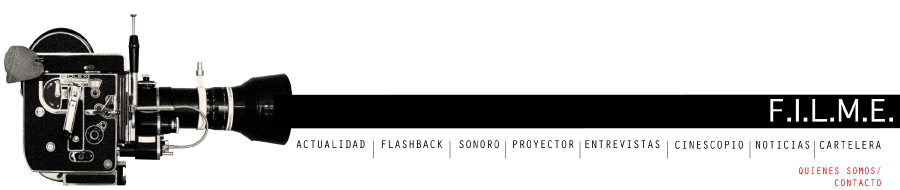La reina africana
por Samuel Rodríguez Medina
El cine es capaz de enmarcar los problemas de la civilización, de hacerlos presentes y exponerlos en una visibilidad manifiesta muy parecida a la vitalidad de la realidad en su estado activo. Una de estas miradas privilegiadas es la del mítico director estadounidense John Huston (Missouri, Estados Unidos, 1906). Su mirada tiene la virtud de depositarnos en el epicentro vibrante de los problemas civilizatorios y, si apuramos un poco la idea, en el epicentro de nuestros problemas milenarios. Su mirada es comparable al arpón del capitán Acab en su perpetua búsqueda por la bestia blanca.
No hay limpieza en la mirada de este director, su intención es arrojarnos directamente a un conflicto que a menudo incluye a la naturaleza como gran protagonista; sin embargo, en la visión de Huston, la naturaleza no es vista como un sitio de reposo sino como una elevación demoniaca que hace pedazos cualquier dispositivo civilizatorio. En su filme La reina africana (The African Queen, 1952) asistimos a la presentación de esta lucha, somos participes de un espectáculo cósmico enmarcado en la mirada vigorosa del director. El filme no es un ejercicio de preciosismo intelectual, ni de seducción cinematográfica, estamos más bien ante la aparición de un conflicto sumamente sugerente, ante el nacimiento de una tragedia que al mismo tiempo es inmemorial y que logra capturar hondamente el centro del conflicto. Algo de delirio tiene la mirada de Huston, algo de antropólogo, algo de vagabundo y algo de chamán; sus personajes habitan en un mundo convulso que se desvanece justo al dar el siguiente paso, caminan por sendas inestables que se abren como bocas de serpiente mientras el conflicto se revela en toda su potencia.
 Los protagonistas principales (el interminable Bogart y la imponente Hepburn) están falsamente instalados en el corazón de África. Al inicio de la película el personaje de Bogart deambula por el río, bordeando cualquier problema, su labor es la de un comerciante de poca monta, no penetra en ningún peligro, no se afecta con la exuberancia del lugar más allá de pequeños placeres momentáneos; su vida vaga entre la nada y el olvido. Hepburn, por su parte, está situada en un espacio que abre la civilización occidental en medio de la exuberancia de la selva, su relación con su medio es una relación ficticia, un espacio nebuloso que no promete sino lo falso, la vitalidad de la selva no penetra en ella, más bien se experimenta como negación. Su personaje nos hace pensar en las palabras de Nietzsche en Mas allá del bien y del mal cuando expresa que el nihilista radical es aquel que prefiere “morir sobre el lecho de una nada segura, que vivir sobre una realidad incierta”. Siguiendo a Nietzsche, el personaje se ahoga en la mentira que ella misma y su hermano, un misionero anglicano, han creado impidiéndoles habitar en la verdad de su instante.
Los protagonistas principales (el interminable Bogart y la imponente Hepburn) están falsamente instalados en el corazón de África. Al inicio de la película el personaje de Bogart deambula por el río, bordeando cualquier problema, su labor es la de un comerciante de poca monta, no penetra en ningún peligro, no se afecta con la exuberancia del lugar más allá de pequeños placeres momentáneos; su vida vaga entre la nada y el olvido. Hepburn, por su parte, está situada en un espacio que abre la civilización occidental en medio de la exuberancia de la selva, su relación con su medio es una relación ficticia, un espacio nebuloso que no promete sino lo falso, la vitalidad de la selva no penetra en ella, más bien se experimenta como negación. Su personaje nos hace pensar en las palabras de Nietzsche en Mas allá del bien y del mal cuando expresa que el nihilista radical es aquel que prefiere “morir sobre el lecho de una nada segura, que vivir sobre una realidad incierta”. Siguiendo a Nietzsche, el personaje se ahoga en la mentira que ella misma y su hermano, un misionero anglicano, han creado impidiéndoles habitar en la verdad de su instante.
Ambos protagonistas no han sido forzados a habitar lo envolvente de la selva. En la primera parte del filme ellos habitan cómodamente en una mentira, en un vacío autoinducido que les proporciona una cierta seguridad funcional aunque decididamente frágil, uno desde el cinismo, ella desde la fe. Ambos personajes, tanto el de Bogart como el de Hepburn, no han experimentado lo convulso la selva, el sitio privilegiado del que brota un empuje efervescente y que crea un conflicto que se traduce en la dicotomía Naturaleza/Civilización.
En la segunda parte del filme, Huston tiene el acierto de declarar la victoria de la Naturaleza, tanto de la incontestable naturaleza salvaje del corazón de África, como de la naturaleza interior de los personajes. Si bien el corazón de África propone luchas disolventes que se revelan en toda su fuerza, obligando a los protagonistas a habitar en lo hostil, el realizador lo muestra no sólo como un sitio de eterna lucha, sino como un dios perverso que ofrece azarosa y simultáneamente crueldad y benevolencia. Al mismo tiempo, conforme avanza la trama, los instintos empiezan a reclamar su lugar en el mundo, desbordado los parapetos civilizatorios de los protagonizas, hasta lograr generar una armonía trascendental entre la naturaleza y el interior de los personajes del tal manera que al remontar el río las pasiones se hacen presentes, inaugurando un tiempo nuevo en el ser de los protagonistas: el tiempo de lo auténtico que emerge de lo problemático.
El filme tiene un sabor muy particular que nos recuerda lejanamente a El corazón de las tinieblas de Conrad y a ciertos pasajes del inicio de nuestra Doña Bárbara (1943), dirigida por Fernando de Fuentes y Miguel M. Delgado. En estas tres obras la naturaleza se revela como un reflejo del interior, tan complejo y problemático como el exterior; en la frontera de ambas se instala precariamente la moral, la civilización, la razón, el yo.
La reina africana es un intento por navegar en el abismo, un intento consciente e impostergable. La mirada de John Huston existe en la embriaguez que supone la vista del vacío. El director cree en los instintos como guías impredecibles que vehiculan a los protagonistas entre la selva y las tinieblas, y que logran derribar la fragilidad de los mitos civilizatorios.
El cine se muestra como ese necesario enfrentamiento contra nosotros mismos, con nuestros problemas milenarios, hace visible aquello que estará siempre por encima de la civilización y que el arte logra intuir por claroscuros en el fondo agridulce de una mirada ebria, la mirada de John Huston.
23.01.17

www.rodriguezsamuel.wordpress.com
Master en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Granada y profesor de estética en el Tec de Monterrey, campus Monterrey. ....ver perfil