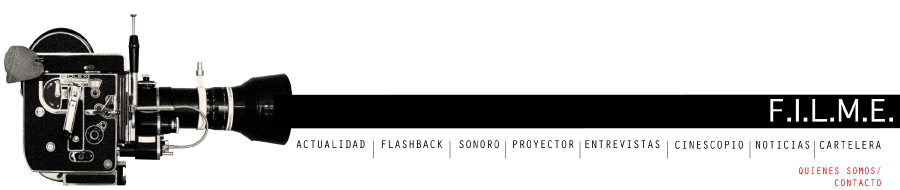por Rodrigo Martínez
El quinto largometraje del ermitaño Terrence Malick (Waco, Texas, 1943), tan aceptado como discutido incluso antes de la Palma de Oro en Cannes (2011), descubre la vida de la cámara para erigir un poema cinematográfico que plasma los procesos de creación del universo a través de la expresividad del movimiento.
Oleaje transparente. Vuelo de una mirada sobre un páramo rocoso. Odisea entre las ramas de un árbol. Pareja enamorada y jardín. Farola en la plenitud de la noche. Velada de dos que danzan en la luz y en la sombra. Vientre henchido. El ascenso de un niño, guiado por muchachas en blanco, hacia un mundo silvestre. Habitación metida en el mar. Infante que nada hacia una puerta en lo alto. Algas removidas por una marea donde una joven luce un vestido de novia mientras flota. Nacimiento. Embeleso de unas manos paternas que palpan el pie de un recién nacido: el imaginario de El árbol de la vida, como esta secuencia de alumbramiento aquí descrita, es un álbum de imágenes-experiencia.
El arquitecto Jack O’Brien (Sean Pean) recuerda el luto familiar por la muerte de su hermano mayor. Tras las evocaciones de infancia, una especie de conciencia narrativa absoluta, o del impulso creativo en sí, relata la biografía del universo con todo y la sugerida desaparición de unos dinosaurios compasivos por una colisión terráquea. Tras la odisea milenaria de relieves, colores e incidentes de naturaleza registrados con magistral fotografía en exteriores (Emmanuel Lubezki), el poema arbóreo resume la vida familiar bajo la tutela de un padre un tanto duro (Brad Pitt), que quiso ser músico, y de una madre comprensiva (Jessica Chastain), que cuestiona tímidamente a la divinidad. Las estampas genealógicas incluyen la ausencia paterna, los avatares matrimoniales y la tentación del mal de parte del hermano caído. La experiencia visual casi sinfónica ofrece un finale simbólico sobre una incesante marcha entre el mundo urbano híper-moderno y la ensoñación de una infinita soledad rodeada de todos los seres humanos ya desaparecidos según dicta el contundente campo vacío de un puente vehicular que cruza una brecha de mar.
Con un impresionismo audiovisual semejante al de Days in heaven (1978) y La delgada línea roja (1998) –ambas obras del mismo Malick–, El árbol de la vida articula dos desdoblamientos espaciales: el universo y la humanidad. Aquí la elegía combina ritmos y puntos de vista. Dispone de una edición con series de imágenes figurativas, conjuntos de asociaciones semánticas y secuencias semi-narrativas para construir una dialéctica de dos espacios muy abiertos de expresividad contrastada. La película reproduce el espacio humano por medio de exploraciones y tensiones de variados encuadres típicos e insólitos, e inventa el espacio del universo con una poética del desplazamiento hacia todos lados. La representación de la humanidad como memoria de la infancia dialoga con una biografía del universo como materia. Esta vastedad universal aparece como un concierto de cortes directos con registros fotográficos recabados en directo o elaborados con técnica digital. El uso reproductivo y productivo del espacio va más allá de la escenificación dramática. Se trata de una dialéctica de dos órdenes cósmicos: la experiencia inacabable del universo y la intimidad abnegada de los seres humanos. Exploraciones que evidencian el único momento donde Malick no perfecciona el continumm cinematográfico por la duración excedida de las escenas de la paternidad exigente.
En El árbol de la vida, el minimalismo paisajístico, y sobre todo arbóreo, de Terrence Malick llega casi a la total abstracción. Si en su aún insuperable ópera prima magistral titulada Badlands (1973), la figuración narrativa ya ofrecía visos abstractos en los acompañamientos del paisaje y en la pintura de los árboles, ahora la cámara funge como una conciencia bucólica de expresividad visual inagotable. Ya por la fuerza de las composiciones, pero sobre todo por la vitalidad del movimiento, el impulso de esta película se encuentra en la idea de la cámara como la vida misma.
El incesante andar de este poema fílmico recurre a casi todas las posibilidades del registro en movimiento: la inmensidad de los tres reinos del símbolo arbóreo en el flotar hacia arriba a través de ramas; la agitación de la naturaleza en los recorridos de variados ecosistemas; la tensión emocional de un temblor que va y que viene sobre caras compungidas por el luto; la racionalidad desbordada, en arrastres e inclinaciones, del espacio urbano como descomunal desequilibrio mental; el cruce frontal de la cámara a través de todo tipo de puertas (grabadas como rostros en rocas silvestres, erguidas en medio de un desierto, hundidas en el mar, levantadas en una casa que da a la arena de un más allá), como una inmersión en la espiritualidad incierta de los vivos y la perpetuidad intuida de los muertos. La movilidad de la cámara como experiencia de la creación antes que como una evocación de infancia, que sólo es el pretexto para mostrar la irreparable insignificancia de la naturaleza humana frente al acontecimiento infinito del universo.
Esta perpetua y magistral locomoción del instrumento vital del cine, apenas interrumpida por contados planos fijos como aquel del estallido volcánico, remite a la fascinación causada por la imagen en movimiento en los orígenes del cinematógrafo. Si bien la exploración de un universo imaginado tiene la verosimilitud necesaria para envolver al espectador en un efecto más que en un relato, El árbol de la vida no tiene alcance filosófico, sino el arrastre de una experiencia contemplativa. La ilusión de esta óptica de los procesos de existencia no instaura un cine pensante porque se conforma con retomar y combinar los símbolos de la espiritualidad occidental para vivirlos y cuestionarlos solamente frente a esa categoría mayor que es la materia misma bien expresada por un polvo naranja con voz off en el plano inicial. Y el encanto del movimiento recorre el álbum impresionista creado por un egresado de filosofía en Harvard y Oxford, quien es ya de lleno y ya en serio un poeta audiovisual, o un creador de experiencias audiovisuales, que ofrece una lírica del fluir donde subyace la idea de que la ausencia de la vida está más presente justo donde se manifiesta todo lo viviente.
24.01.12, aunque este texto ya se había publicado antes en Punto en línea núm. 34.

Alumno siempre, cursa estudios de posgrado con el anhelo de concretar un aporte sobre los modos de hacer del pensamiento cinematogr√°fico. Licenciado y maestro en comunicaci√≥n por la Facultad de Ciencias Pol√≠ticas y Sociales de la unam, ha colaborado en las revistas Punto de partida, El Universo del B√ļho, La revista....ver perfil