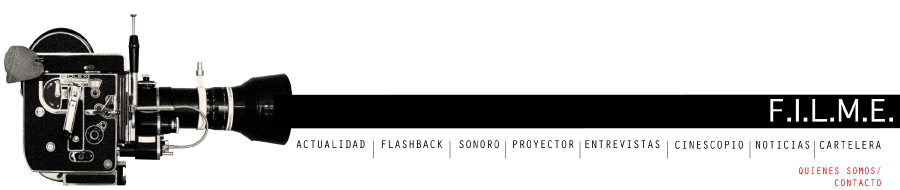Rubén Gámez
por Julio César Durán
Ustedes dirán que es pura necedad la mía,
que es un desatino lamentarse de la suerte
y cuantimás de esta tierra pasmada
donde nos olvidó el destino...
Juan Rulfo
La historia del cine mexicano ha sido y es una pieza importantísima dentro del vasto universo de la pantalla grande. En este cine nacional, el nuestro, al igual que sucede en el macrocosmos al que pertenece, a cada tanto surgen excitantes fenómenos o anomalías interesantes que inyectan vida al panorama general del quehacer fílmico. A veces surgen formas nuevas (o no tanto) de expresar artísticamente las peculiaridades de un momento e incluso maneras diferentes de jugar con las formas del arte que ha mantenido fija en él la mirada de las grandes masas. En muchas otras ocasiones, sucede exactamente lo contrario: de pronto, ante un escenario que se va acercando lentamente a la aridez, en donde los artistas han envejecido o el sistema ha envejecido al arte, surge de la nada una pequeña explosión que hace voltear hasta al cinéfilo más escéptico y convencional. Aparece entonces un motivo, una provocación que muestra al cine mismo que no todo está dicho, y tal como ha aparecido se desvanece sutilmente entre el caos que es la cultura popular. Tal es el caso de Rubén Gámez, uno de los más extraordinarios realizadores que han pisado jamás la faz de la tierra.
Rubén Gámez nació en Cananea, Sonora en 1928, justo el año en que el cine dio uno de sus más controvertidos pasos, la introducción del sonido. Y resulta peculiar, porque en la brevísima filmografía de Gámez, al menos las dos obras fundamentales del realizador basan su existencia en el más puro y fino ejercicio fílmico, es decir en un montaje de imágenes que contienen una fuerza tal, que podrían hablar por sí solas.
Gámez se forma de manera autodidacta a partir de la fotografía. Después de algunos estudios especializados en el sur de los Estados Unidos, regresa a México para trabajar como cinefotógrafo de documentales y también de productos publicitarios. Para el realizador sonorense esta etapa resultaría en la apropiación de una técnica y un arte diferente del de la foto fija, en donde seguramente asimiló los fundamentos de lo que es —y debe ser— el cine: un lenguaje, único y paradójicamente cegador, en donde la representación de una imagen, la reproducción visual y la necesidad de un orden específico para éstas traen consigo un sentido y un discurso encarnado en una obra de arte hecha de luz y movimiento.
Con estas experiencias logra realizar dos proyectos propios: por un lado La Muralla China (1957), cinta casi perdida que estuvo producida por la República Popular China, y por otro la que lo llevó a festivalear por una gran parte de Europa, Magueyes (1962); ambos filmes son cortometrajes documentales. Justo las dos obras mencionadas son el preámbulo para que el sonorense decidiera participar en el I Concurso de Cine Experimental celebrado en 1965 bajo el auspicio del S.T.P.C. y del cual resultaría gran ganador con una película ahora de culto pero aún más importante, una obra de carácter iniciático: La fórmula secreta (1965), también llamada Coca-cola en la sangre. Este mediometraje es un soberbio y monumental ensayo audiovisual que se encuentra entre el documental y la ficción más arriesgadas, pero que al mismo tiempo —al igual que su propio creador— se aleja totalmente de esas formas convencionales y se muestra como una obra que transfigura a todo el que tiene la oportunidad de verla.

A partir de entonces Gámez desaparece del mundo cinematográfico por diez años completos. Es curioso que el certamen de cine que laureó al increíble trabajo del cineasta, creado bajo la idea de renovar al cine mexicano a partir de una camada de jóvenes directores dispuestos a manipular al celuloide de manera fresca y viva, pretendiera ser no sólo un simple escaparate de nombres, sino un semillero de nuevos talentos que serían agregados a la vieja industria. Con Gámez esto obviamente no sucedió, en parte por la ineficiencia del sistema burocrático que poseía gran parte de la organización del concurso y en parte también por la indiferencia mostrada por el director de La fórmula, que desde ese momento se mostró como un espécimen totalmente distinto, ajeno y tal vez adelantado al método industrial que decadentemente imperaba por aquel entonces en nuestro país.
Gámez se rehusó a pertenecer a un gremio que no le interesaba en lo más mínimo. Se negó a caer en un mundo que no se interesaba en el poder real que posee la imagen en movimiento, y hasta el fin de sus días el huraño realizador se alejó de los medios, las publicaciones, las menciones y por supuesto de la maquila de los estudios, para tener una responsabilidad únicamente consigo mismo y con su forma de representar la visión de México que él tenía.
A mediados de los años 70, Gámez realiza Los murmullos (1976), una obra de ficción, y tres documentales más para inmediatamente desaparecer de la pantalla grande y regresar hasta los áridos años 90, cuando dirige el único largometraje de su filmografía: Tequila (1992). Con esa magnífica obra —contenedora de una secuencia que es posiblemente el plano cenital más monstruoso de la historia del cine— se demuestra una mirada que va mucho más allá de todo lo que cualquier crítico, realizador, productor o espectador sabe (o no) del séptimo arte.
La filmografía de Rubén Gámez es una especie aparte de todo lo que muchas escuelas y corrientes cinematográficas en México nos han mostrado. Todo lo que hemos aprendido o desaprendido, e incluso vivido, a partir de nuestra experiencia en la sala de cine es echado abajo y resucitado más tarde por la obra de un hombre poco interesado en una forma de narrar y sí despiadadamente abocado al desarrollo de una estética y de un lenguaje que a pesar de todo no ha dejado de cambiar. La labor de Gámez, extrañamente consistente —aunque poco regular cronológicamente—, que terminaría con un trabajo en video llamado Apuntes (2000), es brutal, revolucionadora, iconoclasta. Toma por sorpresa tan finamente que ha pasado desapercibido por más de cuarenta años y por lo mismo ha evitado causar una convulsión de magnitudes colosales al universo cinematográfico mexicano y sus alrededores.
Gámez entrena miradas. A los afortunados que hemos podido experimentarlo, su cine nos ha enseñado a contemplar, pero también a pensar y a buscar direcciones y significados; nos enseña a desenmarañar la imagen que nos ofrece un proyector y también a recobrar la fe en ella; nos enseña a ser partícipes de su fuerza y a enfrentarnos a una forma de decir al mundo.
Reacio a recibir reconocimientos, Rubén Gámez es honrado en 1998 por la Filmoteca de la UNAM y en 2001 por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas para después, sin más, volver al olvido y morir en un lugar escondido de Ozumba, Estado de México, en octubre de 2002. Tal vez la historia del cine lo pondrá en su justo lugar con el paso de los años. Tal vez los ojos del mundo no estén en la disposición correcta para vérselas con sus obras. Tal vez, como conclusión de una película convencional, al final todos descubrirán el valor que tan bien guardan cuadro a cuadro los filmes de Gámez, pero la verdad es que, al contemplar aquellas secuencias iluminadoras, todos nos daremos cuenta de que para nada es un fin, sino que es, a todas luces, un principio.
15.09.13 (versión 1)
30.09.17 (versión 2.0)

@Jools_Duran
FilĂłsofo, esteta, investigador e intento de cineasta. DespuĂ©s de estudiar filosofĂa y cine, y vagar de manera "ilegal" por el mundo, decide regresar a MĂ©xico-Tenochtitlan (su ciudad natal), para ofrecer sus servicios en las....ver perfil